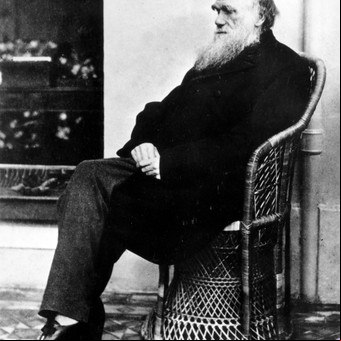Entre diciembre de 1955 y marzo de 1956 hubo en la Argentina una epidemia de poliomielitis que produjo estragos que para muchos todavía son contemporáneos: casi todos hemos conocido, visto o tenido en la familia seres queridos con las cicatrices motoras de esa enfermedad.
Una de las medidas de protección en esa mixtura extraña producida por el desconocimiento, la desesperación y la buena voluntad, era la higiene de las calles y de las viviendas; los cordones de las veredas se pintaban con cal, de blanco, al igual que los troncos de los árboles y en la limpieza de las calles debían colaborar los vecinos.
Las restricciones a los niños eran tremendamente severas: debían evitar los grupos, correr, agitarse y se les pedía detener toda aquella actividad hiciera transpirar.
Los chicos y chicas que vivieron aquellas jornadas recuerdan la prohibición de jugar y el alcanfor colgado del cuello como quien portaba ajo para neutralizar al conde Drácula. A muchos los hacían practicar vahos con agua de eucalipto. Pero más allá de los cuidados para eludir el contagio, la circunstancia era dramática.
 Poliomielitis en la Argentina de los años '50. / Archivo Clarín
Poliomielitis en la Argentina de los años '50. / Archivo ClarínLa importancia de la vacuna
En ese camino mucho tuvieron que ver las campañas de vacunación en articulación constante con entidades como Cruz Roja.
Las vacunas, tal como sucedió en tiempos de Covid-19, fueron esperadas con angustia por la población. La elaboración de la vacuna exitosa con la polio sucedió muy poco antes del golpe del ‘55.
Su anuncio tuvo lugar el 12 de abril de aquel mismo año cuando el profesor Thomas Francis, del Departamento de Epidemiología de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Michigan en Ann Arbor, EE.UU., anunció que la vacuna anti poliomielitis con virus inactivados era efectiva, inocua e inmunogénica.
Sólo pocos días después de aquel anuncio del 12 de abril, el 19, el gobierno explicaba que se había concertado el arribo de vacunas procedentes del laboratorio norteamericano Parke Davis. La entrega de vacunas, por la enorme demanda internacional, se postergó.
En la publicación centenaria de la Cruz Roja se puede leer un recuerdo de aquellas jornadas:
“Cuando se declaró la epidemia de poliomielitis, en su faz más virulenta, en 1956, hubo 170 enfermeras y enfermeros de Cruz Roja Argentina, algunos no recibidos aún, prestando servicios honorarios en los hospitales Muñiz, Casa Cuna y de Niños, sólo en Buenos Aires, a lo que hay que sumar los aportes que realizaron sus filiales, cada una en su región.
También en 1956 –en cierto modo el año del alivio, pues fue cuando comenzó a aplicar la vacuna Salk- la Cruz Roja Argentina adquirió un vehículo y lo equipó especialmente para atender a los afectados por la terrible enfermedad, y lo puso a disposición de la Comisión Nacional de Rehabilitación del Lisiado”.
Utilizó para ello fondos que había obtenido de una campaña de recaudación que tuvo lugar en 1955.
 Albert Sabin desarrolló una vacuna oral contra la polio. / AP Photo / Al Behrman
Albert Sabin desarrolló una vacuna oral contra la polio. / AP Photo / Al BehrmanEsa comisión había sido creada durante el gobierno de facto, pero robusteció su presencia en tiempos de Arturo Frondizi, a partir de 1958.
Albert Sabin desarrolló una vacuna más eficaz. Con dos gotitas -y un terrón de azúcar para que los chicos y las chicas la tomaran con alegría- parecía ser suficiente.
Esta nueva inmunización, hecha con virus vivos atenuados, desplazó la vacuna inyectable. Sabin no patentó la inmunización porque declinó beneficiarse económicamente de su descubrimiento.
Con “la Sabin oral” la polio empezó a declinar realmente. Hoy la enfermedad está erradicada en gran parte del mundo gracias a la vacuna. También declinó el miedo y la angustia de millones.
E.M.
Mirá también
Sobre la firma
Newsletter Clarín
Recibí en tu email todas las noticias, coberturas, historias y análisis de la mano de nuestros periodistas especializados
QUIERO RECIBIRLO